–l año 2020 fue disruptivo en términos de transporte. En medio de la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19, la movilidad sostenible ha adquirido aún más relevancia como elemento central para la mejora de la calidad de vida y la resiliencia de las ciudades ante eventos inéditos.
En este sentido, en consideración de las normas de distanciamiento social y de seguridad sanitaria impuestas por la pandemia, tendencias como la micromovilidad eléctrica se han potenciado.
Los diferentes modos de movilidad sostenible empiezan a ganar fuerza en América Latina y el Caribe. Se puede observar el desarrollo incipiente de cadenas de valor, necesarias para el avance de estas tecnologías.
La región está estructurando rápidamente planes de descarbonización, estrategias de movilidad y otros elementos normativos que potencian y aceleran la transición hacia modelos más sostenibles, tanto del sector energético como del transporte.
La ciudadanía, por su parte, evidencia un creciente interés por tecnologías y sistemas que permitirán en un futuro cercano la transición a ciudades más eficientes, bajas en emisiones, con mejor calidad del aire, inclusivas y equitativas.
27 de los 33 países de América Latina y el Caribe han priorizado el sector transporte como un elemento central para alcanzar sus metas en reducción de emisiones
–n América Latina y el Caribe se adaptan diferentes elementos de política pública a las necesidades de un nuevo producto y servicio como la movilidad eléctrica.
Durante 2020, varios países de la región establecieron objetivos climáticos más ambiciosos encaminados a evitar un incremento en la temperatura media global por encima de los 1.5 grados Celsius.
En este sentido, la movilidad eléctrica se alinea, y es instrumental, con los objetivos y acciones climáticas. Se integra en las estrategias de desarrollo productivo, del incremento de uso eficiente de la energía, de la digitalización del transporte. y movilidad sostenible, y de mejora de la calidad de vida en las ciudades.
La formulación de estrategias nacionales de movilidad eléctrica se ha convertido en una tendencia regional. Existe un gran potencial para unificar criterios regionales en atención de las necesidades comunes que permitan la homogenización. Esto tendría aplicación en aspectos específicos como la normativa asociada a los vehículos eléctricos, y la infraestructura y servicios de recarga.
Prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe cuentan con legislación que incentiva la entrada y/o el uso de vehículos eléctricos a nivel nacional, con estímulos como ampliaciones de cuotas arancelarias, y reducción o eliminación de impuestos .
Existen, fundamentalmente, cuatro diferentes estructuras de gobernanza en América Latina y el Caribe.
1. Mesa de trabajo amplia
Es el caso de Argentina y Uruguay. En esta estructura solo se convocan a sesionar a las instituciones involucradas en la coordinación de los temas a tratar.
2. Estructuras de un Solo Nivel
Todas las instituciones están involucradas y participan en las deliberaciones y las decisiones, como es el caso de Honduras y Nicaragua.
3. Estructuras de Dos Niveles
Las instituciones públicas más determinantes tienen un espacio estratégico de discusión. De este se derivan diferentes mesas de trabajo temáticas que pueden incluir otras instituciones relevantes para cada caso, como ocurre en El Salvador, Panamá, Perú o México.
4. Dos Mesas de Trabajo
Es el caso de Costa Rica. Se conformó una mesa de “jerarcas” que reporta directamente al Poder Ejecutivo. En paralelo, se estableció una técnica donde participa un grupo heterogéneo de profesionales que se retroalimentan, y toman decisiones con base en datos y estudios. En esta mesa también participan organismos internacionales que realizan proyectos en el país.
No existe aún una estructura de coordinación a nivel regional que haga frente de manera conjunta a los elementos regulatorios y de mercado referentes a la movilidad eléctrica. Se han establecido, sin embargo, instituciones a nivel subregional que podrían asumir el liderazgo o que tienen una estructura formalizada, como es el caso de la Comunidad del Caribe (CARICOM).
Las ciudades que se destacan por su mayor avance en materia de electrificación de los buses de transporte público en 2020 son Santiago de Chile (Chile), Bogotá (Colombia) y Ciudad de México (México)
–mérica Latina y el Caribe tiene el mayor uso de buses per cápita del mundo. Su vertiginosa urbanización genera una oportunidad para hacer de los buses eléctricos una prioridad.
En este sentido, muchos países de la región, desde México hasta Argentina, operan esta tecnología, bien sea a través de programas piloto y pruebas de operación, o la adopción masiva en sistemas de transporte público. De seguir esta tendencia, a partir de 2025 se estarán desplegando anualmente más de 5.000 autobuses eléctricos en las ciudades de América Latina y el Caribe.
En general, las flotas de buses eléctricos introducidas en 2020 en América Latina y el Caribe siguen los patrones observados en los años anteriores: i) en su mayor parte son de batería con carga en patio, ii) son unidades armadas importadas, con poco o nulo valor agregado a nivel regional, y iii) en su mayoría son buses padrones (12-15 metros), seguidos por los buses midi (8-11 metros).
La realización de programas piloto es fundamental para que la tecnología sea probada en condiciones reales de operación, y así entender cuáles son los riesgos y oportunidades asociadas a su operación.
Es importante que diferentes personas e instituciones estén involucradas en esta etapa, tanto para viabilizar técnica y financieramente las pruebas, así como para evaluar el desempeño y los requerimientos de la movilidad eléctrica y sus componentes.
Así se puede valorar la participación de una flota eléctrica pequeña en relación con el total, antes de buscar escalar la tecnología. En este sentido, con base en las experiencias de operación y los datos generados, es posible medir impactos, elaborar planes de renovación de flotas y estrategias climáticas para el subsector.
El despliegue coordinado de infraestructura de carga pública y privada, tanto en zonas urbanas como en carretera, debe brindar seguridad y confianza a los usuarios
–n 2020, América Latina y el Caribe avanzó significativamente en la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. La región ha mejorado en el entendimiento y visión a futuro de la relación entre la movilidad y la red eléctrica.
Ciudadanos Particulares
Ciudadanos particulares y Empresas privadas
Multiactor (incluyendo a sectores de inversión y academia)
Empresas privadas
Existen iniciativas y sistemas de información para monitorear el funcionamiento de centros de carga pública. En este sentido se dan dos tendencias:
Primero, se presenta la inclusión o reconversión de centros de carga dentro de estaciones tradicionales de combustibles. Algunos grupos de comercialización de gasolina o diésel instalan centros de carga en sus localizaciones de venta, generalmente en zonas interurbanas.
Segundo, se realizan estudios de comportamiento para evaluar la conducta de los usuarios de vehículos eléctricos para determinar la localización de los cargadores. Se tienen en cuenta elementos temporales (días laborales, no laborales o festivos) y el área de tránsito de los vehículos (zonas residenciales, comerciales o industriales). Así, se han establecido puntos de carga en establecimientos como restaurantes, supermercados y plazas comerciales, entre otros.
Los servicios de desarrollo de software son una oportunidad económica para ALC. Tienden a crecer a medida que el mercado de la electromovilidad avanza y la interconectividad aumenta
–éxico y Brasil son grandes polos de fabricación y exportación de vehículos. En los últimos años, han fabricado aproximadamente el 10% de los vehículos a nivel mundial y alrededor de medio millón de vehículos al mes en conjunto. Esta industria emplea, en México, cerca de 900,000 personas y más de 500,000 de manera directa en Brasil.
A pesar de que el sector automotriz ha sido severamente impactado por la reducción de la demanda y la movilidad debido a la crisis COVID-19, con una reducción de hasta el 99% de las ventas en los primeros meses del 2020, las marcas automotrices internacionales establecidas en ambos países han mostrado avances y realizado inversiones para el ensamblado o fabricación local de vehículos eléctricos.


Es necesario crear mecanismos financieros que faciliten la adopción masiva de vehículos eléctricos en América Latina y el Caribe
–a aparición, en el sector financiero comercial, de productos para la compra o renta de vehículos eléctricos señala un claro cambio de tendencia a nivel regional.
En 2020 se observó una clara tendencia en sector a ofrecer líneas de crédito que posibilitan acceder a los vehículos eléctricos, en condiciones competitivas frente a los de combustión interna.
Los bancos de desarrollo desempeñaron un papel fundamental en la promoción de la electrificación de la movilidad al ofrecer recursos para inversiones en el desarrollo de la tecnología. Ayudaron en la creación de condiciones atractivas para su financiamiento y la creación de cadenas de valor regionales.


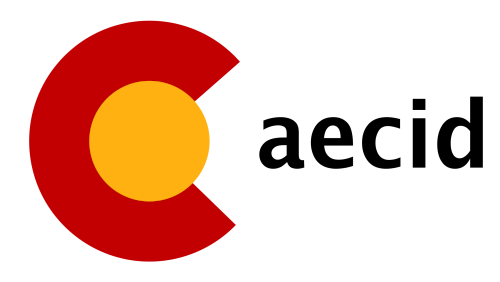


© Copyright – ONU Medio Ambiente – MOVE